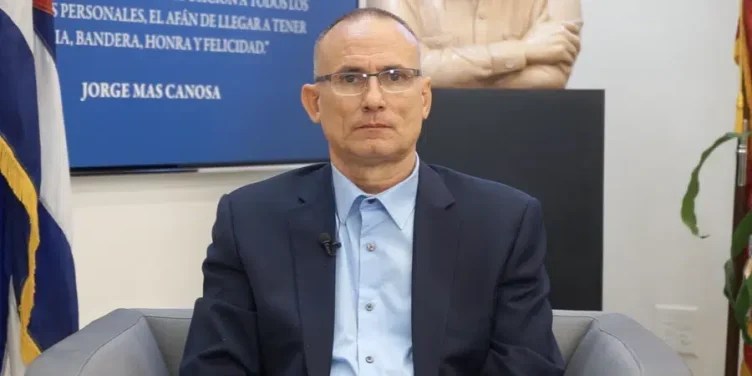MIAMI.- Luis Jardón nació en un barrio muy pobre de Yaguajay y terminó construyendo uno de los centros estéticos más grandes y reconocidos del sur de la Florida. Su trayectoria no sigue una línea recta: empieza con la pobreza extrema de una infancia marcada por la ausencia del padre, continúa con una beca en la Unión Soviética, pasa por casi veinte años como ingeniero en La Habana y desemboca en un viaje sin retorno a Estados Unidos, donde tuvo que empezar desde cero limpiando baños.
Hoy, a los 70 años, dirige un emporio familiar y mira hacia atrás con la serenidad de quien sabe que lo ha hecho casi todo bien.

¿Qué recuerdos guarda de su infancia en Yaguajay?
Yo siempre digo que crecí en un pedacito del mundo que, pese a las carencias, marcó lo que soy. Yaguajay era un pueblito pequeño del norte de la antigua provincia de Las Villas, hoy Sancti Spíritus. Un lugar costero donde se respiraba el olor a caña de azúcar, rodeado de centrales. Allí nací yo, al sur de la Guardarraya, como canta Willy Chirino. Mis recuerdos son de una infancia muy pobre, pero también muy feliz. Éramos una familia numerosa. Mi padre murió muy joven, con apenas 45 años, víctima de la diabetes. Mi madre quedó sola criándonos a siete hijos, y para mí ella fue mi mentora, mi maestra y mi guía. Me enseñó a leer y a escribir, me formó el carácter y me inculcó la disciplina. Fue una mujer de una fuerza impresionante.
Yo salí de Yaguajay con solo 13 años para estudiar. En aquel entonces, las familias hacían lo que podían para abrirle caminos a los hijos. Era una época dura, los primeros años de la revolución castrista, cuando ya se empezaban a ver las carencias, la escasez y el hambre. Recuerdo que en la escuela escuché un día que los mejores expedientes podían obtener una beca para estudiar en el extranjero, en Rusia. Eso me marcó profundamente porque por primera vez tuve un propósito claro: convertirme en uno de esos estudiantes seleccionados. Me dije: “Voy a estar entre los primeros y voy a salir de aquí”. Ese objetivo me cambió la vida. Y lo logré.
Fue un momento inolvidable. Un día llegaron a mi casa unos funcionarios del gobierno en un ómnibus. Traían maletas y dentro de ellas venía ropa nueva hecha por un sastre que me había medido días antes. Traían trajes, camisas, calzoncillos, perfume… cosas que yo nunca había tenido. Imagínate lo que fue eso para un niño pobre del campo. Todo el barrio salió a mirar. Mi madre estaba orgullosa. Ese módulo de ropa y artículos, que para otros podía ser insignificante, para mí fue el primer símbolo de que la vida podía cambiar.
¿Cómo vivió su etapa en Rusia, Jardón?
Llegué a Moscú en los años setenta y aquello fue un choque gigantesco. Yo pensaba que iba a la cuna del comunismo, a la “gran potencia socialista” que nos enseñaban en las clases de filosofía. Pero lo que encontré fue otra realidad. En las casas y en las calles, los rusos hablaban mal del sistema. Estaban cansados. No querían el comunismo. Aquello me impactó muchísimo.
A pesar de todo, Rusia me dejó amistades y experiencias muy importantes. Me gradué como ingeniero mecánico estructural en 1979 y regresé a Cuba lleno de ilusiones de trabajar y construir una vida como profesional. Pero cuando regresé a La Habana me encontré con la realidad de siempre: el salario no alcanzaba para nada. Ni el mío ni el de mi esposa, que también era profesional. Teníamos dos hijas pequeñas y era imposible mantenernos. Trabajaba en la Empresa de Proyectos para Industrias Varias y, aun así, vivíamos al borde de la escasez constante. Llegó un momento en que me dije: “Yo no puedo seguir aquí. Tengo que irme”.
¿Cómo fue tomar la decisión de emigrar a Estados Unidos?
Fue duro, porque uno deja atrás familia, historia, afectos… pero también sabíamos que en Cuba ya no teníamos futuro. Yo me vine en 1997. Era 30 de octubre, víspera de Halloween. Imagínate: tú llegas de Cuba, donde llevan años metiéndote miedo con historias de droga, crimen, policías racistas… y lo primero que ves al llegar al aeropuerto son personas disfrazadas, una mano falsa con sangre colgando por ahí. Yo agarré a mi hija de la mano y pensé: “¿En qué lugar nos hemos metido?” Es cómico ahora, pero ese día me asusté de verdad.
Al poco tiempo conseguí trabajo gracias a mi hermana María, en el Park Plaza Hotel de Hialeah. Allí hacía mantenimiento: destupía baños, recogía los cuartos, arreglaba lo que se rompía. Ganaba 4 dólares con 15 centavos la hora. Después trabajé en excavaciones, pero me desmayé por el sol y me di cuenta de que ese trabajo no era para mí.
La vida dio un giro cuando conocí a Jorge Pacheco, quien se convirtió en un gran amigo. Él me ayudó a entrar al negocio de los autos en Braman Honda. Ese lugar fue una escuela. De ahí salieron muchos empresarios que hoy son exitosos: Manny Bosa, Iván Herrera de Univista, varios más. Aprendí disciplina, ventas, negocios, mentalidad de emprendedor. Trabajé 14 horas al día. Mi esposa cuidaba a las niñas y me apoyaba en todo. Nunca me dijo “no hagas eso” o “ten cuidado con este dinero”. Siempre me dijo: “Vamos a hacerlo”.
¿Cuándo nace la idea de entrar al mundo médico y abrir su primera clínica?
Después de trabajar en carros, hice real estate, financiamiento, varios emprendimientos. En 2008, cuando vino la crisis del mercado inmobiliario, me quedé pensando en qué hacer. Surgió la oportunidad de comprar una clínica pequeña en Hialeah. Era algo modesto, pero para mí fue un mundo. Me lo tomé tan en serio que yo mismo iba a la radio y la televisión a anunciarla. Pensaba que tenía un hospital.
Pero un día escuché a la recepcionista dándole indicaciones a un paciente y diciéndole: “Mire, cuando llegue, busque la funeraria. Al ladito estamos nosotros”. Ahí me di cuenta de que había comprado una clínica pegada a una funeraria. Imagínate lo que la gente decía: “Ah, este te opera aquí y si pasa algo, ya tiene la funeraria al lado”. Eso nos perjudicó mucho. Trabajamos ahí unos meses hasta que decidí cerrar, reunir dinero y abrir un centro mucho más grande en el Doral, en la 25 y la 107. Ese fue el primer paso sólido. Después abrimos en Westchester, Aventura… llegamos a tener cuatro centros y casi 90 mil dólares mensuales en rentas. Era insostenible. Compré mi primer edificio para depender menos de alquileres y luego compramos este, que me costó 5.1 millones, completamente destruido. Lo remodelamos desde cero.
Hoy tenemos un edificio propio, un negocio sólido y una estructura familiar funcionando. Porque todo lo que he logrado ha sido en familia.

¿Qué le dice a los emprendedores?
Siempre les digo que cuando les llegue la bendición inviertan en bases sólidas para su negocio, para que no se caiga.
Usted menciona mucho a su esposa. ¿Qué papel ha tenido en este camino?
Mi esposa es la joya de la corona. Cuando yo digo que he tenido suerte, esa suerte tiene su nombre. Ella me apoyó desde el primer día. Cuando yo trabajaba 14 horas en Braman Honda, ella se encargaba de todo: las niñas, la casa, las tareas. Cuando invertí casi todos nuestros ahorros en la primera clínica, tampoco se quejó. Siempre estuvo ahí. Y cuando mi energía empezó a disminuir con los años, también estuvo. Eso es algo que uno no olvida.
Gretel, ¿cómo fue crecer dentro de este proceso y qué significa para usted trabajar hoy junto a su padre?
Gretel: Para mí ha sido un privilegio. Mi papá es un hombre que no conoce el descanso. Lo vi trabajar desde que tengo uso de razón y eso me formó. Hoy llevo el negocio junto a mi hermana y junto a mi esposo, que también forma parte de la empresa. Somos un equipo. Mi papá ya tiene 70 años y se merece un respiro. Él ahora se ocupa más de la publicidad y de las cosas que disfruta. Nosotros manejamos la operación diaria, pero siempre con su guía. No es solo un negocio: es un legado.
Luis, usted habla mucho de libertad, responsabilidad y propiedad privada. ¿Cómo influyó esa reflexión en su vida?
Cuando uno vive en Cuba entiende que sin libertad no hay vida. Yo crecí sin saber lo que era realmente ser libre. En Estados Unidos descubrí algo que en Cuba nunca tuvimos: el derecho a la propiedad, el derecho a emprender, a reproducir tu esfuerzo, a que el gobierno no te robe lo que ganas.
En Cuba la élite sí tiene libertad. Ellos tienen negocios, acceso a dinero, privilegios. El cubano de a pie no. Por eso las calles están llenas de baches, por eso no hay agua ni asistencia social: porque nadie puede producir riqueza y, por tanto, nadie paga impuestos reales.
Cuando uno vive en un país libre entiende que primero se enriquecen los ciudadanos, luego se enriquece el país. Eso es lo que Cuba nunca permitió.

Si algún día Cuba fuera libre, ¿le gustaría volver y aportar?
Por supuesto. Me gustaría ayudar a reconstruirla con mis conocimientos, mi presencia, mi familia y mi dinero. Me gustaría abrir empresas, capacitar personas, apoyar instituciones, enseñar cómo funciona la libertad económica. Los cubanos que llevamos décadas fuera tenemos muchísimo que aportar a una Cuba nueva. Y yo estaría listo para eso.






 HAZ TU DONACIÓN AQUÍ
HAZ TU DONACIÓN AQUÍ